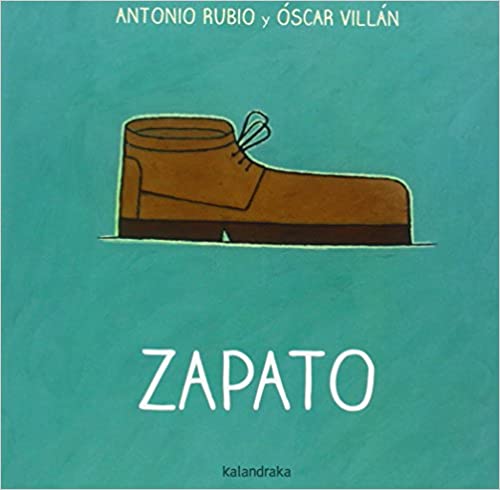Hemos venido a este mundo a hablar. Y aunque no tenemos un manual de instrucciones, nuestro cerebro está hecho para eso. Pero sigue siendo curioso que en el pasado las personas que tenían colmenas acostumbraran contar sus cosas a las abejas, ¿no?
POR CARMEN PACHECO
Hace unos meses, una amiga escribió en Twitter sobre la ancestral costumbre de contarles cosas a las abejas. Hasta principios del siglo pasado, en muchos países de Europa, las personas que tenían colmenas informaban a las abejas de los eventos importantes de la familia, como nacimientos, bodas y funerales. Se creía que, en el caso de no dedicarles esta atención, las abejas podían ofenderse hasta el punto detener la producción de miel, marcharse o incluso morirse.

No es más que otra curiosidad en la larga lista de excentricidades de nuestro pasado, pero por alguna razón no puedo dejar de pensar en la gente que iba por ahí contando sus cosas a las abejas. Creo que lo que más me obsesiona de este dato es que, como ofrenda, a las abejas les diéramos información.
En La vida secreta del cerebro, la neurocientífica Lisa Feldman Barrett explica cómo los cerebros humanos llegan a la vida sin estar apenas desarrollados. A diferencia de otros animales, cuyos genes almacenan toda la información que necesitan para sobrevivir en solitario a las pocas horas de nacer, el cableado de nuestro cerebro depende de una cultura que lo moldee. No es circunstancial. Millones de años de evolución han dado como resultado este modelo, ahorrándonos el coste biológico que tendría, por decirlo mal y pronto, venir de fábrica con las capacidades puestas.
Al leer esta parte del libro, no pude evitar imaginarme el cerebro de un bebé como un hardware superpotente, con un sistema operativo básico, que depende de los adultos de su entorno para obtener el software que necesita. Y lo hará a través de muchos elementos, pero sobre todo del lenguaje. Cuantas más palabras aprenda, más conceptos podrá manejar y más complejo será su pensamiento.
No es raro entonces que las personas contaran cosas a las abejas, ¿no? Hemos venido a este mundo a hablar. Literalmente nuestro cerebro está hecho para eso, pero tampoco tenemos un manual de instrucciones que nos diga cuándo es necesario y cuándo no. Lo hacemos porque nos resulta natural. Y como demuestra la invención de la escritura, la imprenta y recientemente Internet, nuestra compulsión comunicativa no conoce límites.
Pero, como dice Feldman Barrett en su libro, las palabras no son simples abstracciones. Nacemos predispuestos a reaccionar a ellas y tienen un efecto físico en nosotros. Recibir un insulto te acelera el corazón y tus músculos se tensan, incluso aunque reflexiones y decidas que solo es alguien en Twitter que no te conoce de nada y, por lo tanto, no tiene importancia. Es mucho más sutil en la mayoría de los casos, pero todo lo que leemos y todo lo que oímos tiene algún efecto sobre nosotros.
La pregunta es: ¿Cuántas palabras al día bombardeaban el cerebro de una persona de la prehistoria y cuántas recibimos hoy? ¿Nos sirven de algo la mayor parte? ¿Y qué palabras nos sientan bien y cuáles nos hacen daño? ¿Nos hemos parado a pensar en ello?
Las palabras son tan fascinantes que con ellas puedo alertar de sus peligros desde esta misma columna. Cuidaos de su poder y servíos de él. Después de todo, las abejas son inmunes a su efecto, pero nosotros no.
Columna publicada en el número de agosto 2021 de Vanity Fair España.